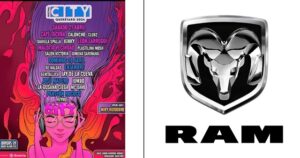Vivir en Ecatepec | El justiciero de San Agustín
«El justiciero de San Agustín» acabó con la amistad y complicidad de dos jóvenes que se unieron por la pobreza y las ganas de salir rápidamente de ella

El justiciero de San Agustín
«Ya valió madre, mi gente. Todos agachados y sacando rapidito celulares y carteras. Ustedes tranquilitos y yo no me pongo loco. Traigo fierro y voy a tronar al que quiera jugarle al superhéroe. Cuidadito con voltear a vernos porque ahorita mismo me los chingo».
Con esas palabras comenzó el primer atraco a un microbús protagonizado por Carlos y Felipe, dos escuálidos amigos que se conocieron desde primero de secundaria y decidieron comenzar una relación amistosa y criminal desde temprana edad.
Su primer golpe fue robar una coca de dos litros en la tienda de don Juan; tenían 14 años y acababan de ganar el torneo de futbol de la colonia. Para celebrar, el que decía ser su entrenador los mandó a comprar sabritones y refresco.
Felipe tomó el dinero y decidió que podía guardarse veinte pesos para comprarle una rosa y un Tin Larín a Mónica, la chavita que fingía ser fresa, aunque estudiara en la misma secundaria técnica que todos los de la colonia y tuviera que bañarse a jicarazo porque el agua no subía hasta el cuarto piso en el que se ubicaba el departamento en el que vivía.
Mientras Felipe pagaba las dos bolsas de sabritones y un Sprite, Carlos abrió sigilosamente el refrigerador, tomó la coca cola y salió con la habilidad de un ninja carterista de Ecatepec. Silencioso, discreto y sin levantar sospechas. El robo estaba consumado.
Cuando salieron de la secundaria, los dos alcanzaron lugar en un Bachilleres, pero antes de terminar el primer semestre tuvieron que abandonar la escuela. Carlos porque se peleó con uno de sus compañeros y lo dejó con la nariz rota en los baños. Lo expulsaron.
Felipe porque decidió que su desempeño no era merecedor del esfuerzo de sus padres por pagarle los pasajes, libros y materiales que le pedían para sus clases y prefirió buscar trabajo.
La situación hizo que Carlos y Felipe encontraran acomodo como diableros en la Central de Abasto. Ahí se les hizo fácil sacar monederos y carteras de los compradores; aprovechaban los empujones y el escándalo del lugar para usar sus manos largas y delgadas, casi imperceptibles, que sacaban dinero de los rincones más recónditos de las personas.
Se reunían a las 2 de la tarde para juntar lo robado y poner la primera ronda de caguamas con otros diableros que también le entraban a la maña. Unos movían droga, otros abrían coches y camiones, y también estaban los que metían carga de mentiritas en los camiones que transportaban a las mujeres centroamericanas que otros fulanos llevaban a prostituir en la Merced.
Felipe nunca quiso entrarle a las cosas más pesadas; le daba miedo ver a la cara a las personas que robaba. Nunca regresó a la tienda de don Juan después del robo de la coca cola.
Carlos sí veía en el crimen un oficio de rápido ascenso y en el que podía hacer carrera. Empezó a mover gramos de perico que le revendía a los choferes y uno que otro vendedor que se notaba cansado y desvelado.
La inexperiencia lo llevó a cometer un grave error: nunca preguntó cuánto y a quiénes debía repartirles su ganancia. Los policías lo descubrieron y le pidieron su mochada, pero el temperamento de Carlos lo obligó a negarse. «Pinche cerdo ratero», le gritó en la cara al oficial Mendoza. Le escupió y corrió con su cangurera llena de monedas.
«La cagaste sabroso, pinche menso», le dijo El Macizo, quien era algo así como su jefe y protector en el mundo del crimen dentro de la Central de Abasto. «Dame tu cangurera y desaparécete de aquí, yo te mando un mensajito cuando arregle tu desmadre y puedas regresar».
Antes de que se fuera, El Macizo le regaló un revolver «para que tengas chamba mientras aliviano al Mendoza», le dijo. «Eres de mi gente y no te voy a dejar sin comer, pinche lombriciento». Lo abrazó y le dijo «órale, a chingar a su madre», con la misma ternura de una abuela dándole la bendición a su nieto.
Desde ese día, Carlos comenzó a pensar cómo usar el arma mientras le daban permiso de regresar al narcomenudeo. Lo consultó con Felipe, su inseparable amigo, pero no se le ocurría nada que no fuera meterle un plomazo al casero de sus padres porque les había aumentado la renta. «Pinche gordo mamón, siempre oliendo a loción de Avón», lo describía.
Carlos, aunque tenía un temperamento más explosivo, pensó con frialdad su siguiente golpe.
¿Una tienda? No, la gente se la pasa pidiendo fiado, está complicado adivinar el día en el que todos pagan.
¿Una camioneta repartidora? Tampoco,no cargan con tanto efectivo y nosotros ni sabemos manejar.
¿Transeúntes? Sencillo y a punta de pistola nadie se podría negar a soltar hasta los calzones. Se arma.
Felipe se negó. Alegó que no quería que lo vieran a la cara y se pondría muy nervioso. Discutieron casi al punto de los golpes, pero su hermandad pudo más y siguieron peloteando opciones.
«Una micro», dijo Carlos. «Va mucha gente y si somos lo suficientemente claros, nadie te volteará a ver. Yo me encargo de espantarlos, tú sólo te le pegas al chofer y le dices que no haga ninguna pendejada. Te chiflo cuando le debas pedir que frene tantito, nos bajamos en chinga y nadie te va a ver».
«Nel, no jalo», contestó Felipe.
Carlos guardó la calma y trató de convencerlo con sólidos argumentos que implicaban jugosas ganancias y cero riesgos.
«Lo hacemos un domingo a medio día, nadie espera que lo asalten a esa hora. Que sea una micro de las que van a la villita, así la gente se cura el susto en misa».
Ningún argumento fue tan convincente para Felipe, hasta que su amigo decidió darle un golpe bajo: «con razón la Moni nunca te peló, pinche tan puto. Ella ya se aventó dos morritos con El Mono, le gustan cabrones como ese güey, no pendejos diableros como tú».
«Mejor que sea este sábado, pero yo manejo la pistola. Tú te mueves por todo el micro con navaja y yo desde adelante te cuido», dijo Felipe.
Llegó el día. Sábado, 11:34 de la mañana.
Después de comerse una gordita, los dos se sentaron en una banqueta para afinar detalles. Con sudaderas largas y gorras pretendían esconder sus identidades. El revolver ya estaba en poder de Felipe y Carlos tenía un cuchillo escondido entre su ropa.
«Dejamos pasar dos micros y nos trepamos al tercero, cuando termine de juntar todo, te chiflo para que le digas al chofer que le frene. Corremos tres calles hacia adentro y después tú te vas a la izquierda, yo a la derecha y a la chingada. Te veo a las tres en mi cantón para la repartición», fueron las últimas instrucciones.
Primer micro. Sudor.
Segundo micro. Taquicardia.
Tercer micro. Adrenalina.
«Ya valió madre, mi gente. Todos agachados y sacando rapidito celulares y carteras. Ustedes tranquilitos y yo no me pongo loco. Traigo fierro y voy a tronar al que quiera jugarle al superhéroe. Cuidadito con voltear a vernos porque ahorita mismo me los chingo«, grito Carlos y comenzó su recorrido por el angosto pasillo del microbús.
Felipe cometió un error: vio los rostros de los pasajeros y ahí estaba ella, Mónica. Cruzaron miradas y el plan se acabó.
Disparó a quemarropa y por la espalda a Carlos mientras gritaba desaforado que lo perdonaran, que él no quería robarlos y por eso los estaba defendiendo.
Gritos, sangre y desconcierto.
«Están bien bonitos tus bebés, pinche Moni. tú no cambias», dijo Felipe mientras sus tenis comenzaban a ensuciarse con la sangre de su ex amigo, su ex cómplice, su ex hermano.
«Perdón por este desmadrito y díganle a mis jefes que en mi ropero hay varo para los gastos», gritó con los ojos desorbitados y ante la histeria de los pasajeros.
«Yo no soy ningún pinche putito, cabrón», susurró antes de darle otro balazo al cadáver de Carlos.
Se bajó del micro con la ropa manchada de sangre, con la sensación de que todo estaba perdido, pero satisfecho por demostrarle a Mónica que él también la pudo haber cuidado.
Ahí, a un costado de la banqueta, metió el cañón del revolver a su boca y disparó.
Los pasajeros se fueron, el chofer huyó y el lugar se llenó de curiosos; las autoridades llegaron al lugar, recogieron los cuerpos y se fueron. No hubo testigos.
Las reporteros de El Metro y El Gráfico tenían la nota de ocho columnas; apoyados por las teorías de los vecinos del lugar, titularon sus portadas así: «Justiciero mata a dos ratotas en San Agus» y «Ni la Virgen los salvó del justiciero», respectivamente.
La gente subía a los microbuses y hablaban de él, el justiciero de San Agustín.
Carlos y Felipe murieron siendo rateros anónimos de un asesino invisible.
Aclaración no pedida: este cuento lo escribí con fragmentos de historias y crímenes que han ocurrido en Ecatepec.
En pocas palabras, es una historia basada en hechos reales.
Si quieres leer las entregas anteriores de «Vivir en Ecatepec», da CLIC AQUÍ.